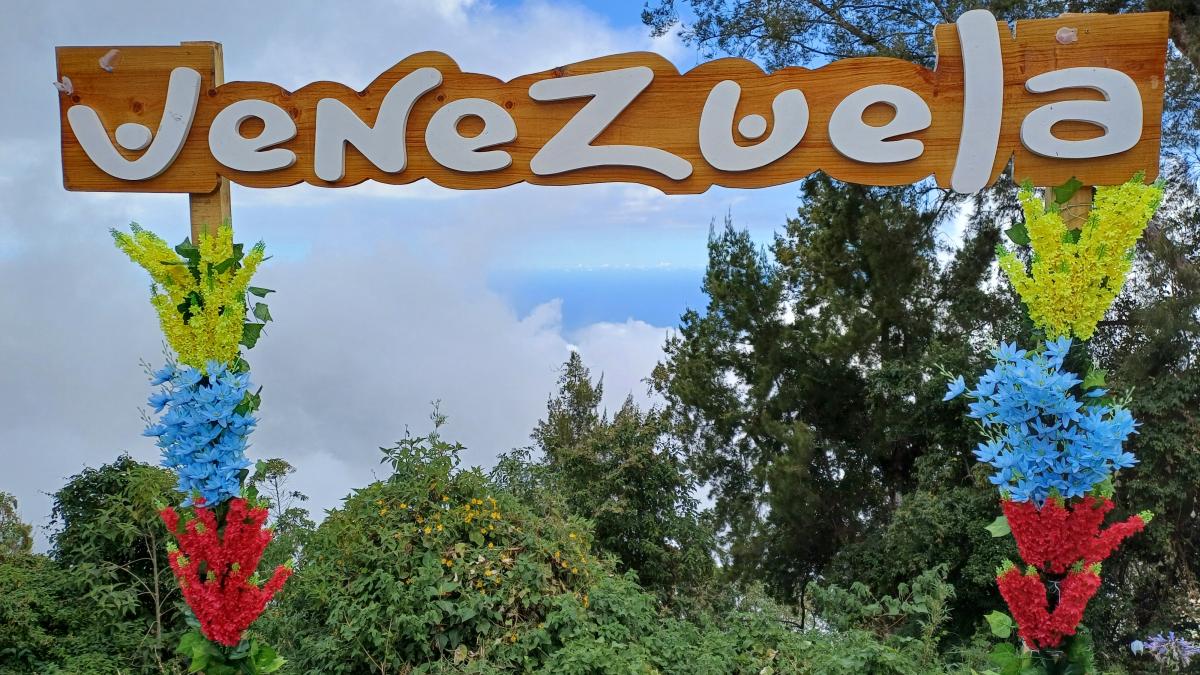Aunque "se nos agüe el guarapo" recordando las horas de charla, los momentos vividos, con nuestros interlocutores allende el océano, es momento de recapitular y rememorar esas peculiaridades lingüísticas y vocablos que más nos llamaron la atención del país sudamericano. Sí, hemos utilizado una expresión venezolana para sintetizar del mejor modo nuestros sentimientos, ya habrá tiempo de explicarlo. Sirva esta semblanza lingüística, que haremos en forma de texto, para recordar la importancia y riqueza de los idiomas, de las expresiones locales, que nos hablan más de cómo somos y de cómo no cedemos a los impulsos universalistas (no se corten, pueden decir imperialistas) que pretenden estandarizar y homogeneizar un lenguaje que no solo existe en las Reales Academias.
En un viaje se saborea el antes, el durante y el después. Sin pretender sentar cátedra, esta máxima la conocen bien las personas disfrutonas que exprimen la experiencia viajera. Por eso, en esta recapitulación de nuestro periplo por el país llanero y caribeño hoy toca toparnos con las palabras singulares, con aquellos localismos que nos han dejado huella. Hablamos en plural pues cada integrante del equipo de Onda Vasca ha captado modismos y expresiones que luego eran compartidas, poniendo a prueba nuestra capacidad de acierto. Pasen y lean.
Los primeros vocablos y semblanzas
En Venezuela el equipo de Onda Vasca avistó desde el aire la curiosa e imposible unión de sus dos más importantes y caudalosos ríos: la del Caroní de color negruzco con el Orinoco que es más marrón, y también de sus dos inmensos cuerpos de agua en La Guaira, la unión del Caribe y el Atlántico, cuyo contraste de temperaturas hace que tarden en juntarse sus aguas por el contraste cromático que le dan a cada uno sus compuestos orgánicos y minerales. Con cierto paralelismo también lo hicieron nuestras voces y los localismos que usamos vascos y venezolanos fueron desvelándose tras horas de entrevistas, encuentros y actos en común. Dirán, con razón, que este reportaje por la cantidad de nuevos vocablos que exponemos está "más enredao que mocho (manco) tirando cohetes".
Así fuimos hablando de qué papeadas (lindas) son las personas bellas de cuerpos corpulentos de la república bolivariana (antaño mina de oro de los concursos de belleza). Piropear -hoy más que nunca- a un lugareño o lugareña requiere de cierto acierto, nuestra galantería puede ser tildada de trasnochada o, lo que es peor, de inoportuna, por eso anoten: además de pipiado, entre otros calificativos, un muchacho puede ser pachangoso (fiestero), coqueto (juguetón) o un "tremendo cuarto bate" (que se note que les encanta el beisbol).
En Margarita encontramos hijos "er diablo" (nativos de la isla) y por suerte ningún ñero (mala gente) o temigoso (venenoso) aunque dicen que también hay, pero cuesta creerlo en tamaño paraíso. Es llamativo allí como confrontan términos antagónicos para enfatizar el primero como en "hace un frío candela", aunque sea una expresión que solo es posible decirla si se queda uno pasmado bajo el aire acondicionado. Otro dicho común es el de "hoy es viernes y el cuerpo lo sabe", y créannos, en el caribe venezolano cada día que amanece es un viernes en ciernes. Aunque reconozco que el dicho que más me cala, como una fina garúa (sirimiri) es el de "se les va a dañar la vida" al marchar… y así fue.
Palabras con sabor que hay que saber
Dice que por la boca muere el… cazón. No, no es una expresión al uso pero, si hablamos de comer, el cazón (tiburón) o la mantarraya nos ha cautivado en forma de empanada (las que probamos en el Fortín de La Galera fueron cum laude), o ambas en una sopa de pescado altamente especiada, plena de alegre sabor. También anoten el sancocho (sopa completa especiada de tubérculos). La terminología culinaria es tan rica como la variedad de sus sabores y en Venezuela además trabajan mucho el producto local, los de kilómetro 0 que nos gusta decir por estos lares. De acuerdo que en Euskalherria no tenemos ají autóctono, incomparable el margariteño, lo más parecido aquí sería la guindilla seca, la cayena o ese pimiento morrón que embellece nuestros baserris.
Es verdad que las arepas y las cachapas (la simple, rellena de queso telita tiene tela, qué gran desayuno) no tienen traducción aunque a algunos nos recordaban al talo y a otros panes de maíz quizá ancestrales. Por cierto, ambas modalidades desde 2019 son Patrimonio Inmaterial de Venezuela, entrando en esa calificación junto al dulce de lechosa, el pabellón criollo (qué delirio, qué manjar este plato tradicional de la gastronomía venezolana compuesto por, anoten: caraotas negras o frijoles, arroz cocido, carne mechada y plátano maduro frito- que degustamos en Casa Veroes (el del chef Gabriel Castañeda, en el centro histórico de Caracas), donde también probamos el casabe -esa torta de origen indígena a base de yuca- y la hallaca (plato emblemático navideño a base de una masa de maíz rellena cargada de mestizaje). Algunos tienen origen criollo como lo son algunos de los vocablos que aquí mostramos. En el terreno de la verdura recuerden que a la calabaza se la conoce como auyama, que los deliciosos tequeños son una delicia de sticks de queso rebozado y un flamenquito es un acompañante de la omelette del desayuno consistente en pimiento, tomate y cebolla a la plancha. ¡Ostras! Qué no se nos olviden, prueben las ostras criollas, algo más pequeñas que las del golfo de Bizkaia, las que degustamos, criadas en los manglares junto a la playa del Yaque en Margarita del ostricultor Efren, nos volvieron locos y comer decenas de ellas no afectó ni a nuestro estómago ni a nuestros bolsillos (a 5$ la docena).
No olviden el postre y la bebida
Si hablamos de frutas recuerden que la papaya es la lechosa, no se pierdan su zumo, la parchita es la maracuyá, la patilla es la sandía y al plátano se le dice cambur. Y de postre terminen con un golfeado, melaza de caña de azúcar (papelón) con especies dulces y queso, o un besito o un majarete, ambos dulces a base de coco, o pirulines (unos barquillos rellenos de chocolate) o los abrillantados, un dulce típico andino. Para finalizar con un buen guayoyo (un café suave). Todo sea por conocer cada ingrediente que pasa por nuestro tragadero (la garganta).
En el plano de las bebidas, honores al primigenio ron -que palabra tan corta y rica en matices- da igual el dorado, el añejo o el premium. Pero además de cubalibre (no lo pidan como cubata de ron, lo de mezclar además con refresco de cola no lo llevan bien, por eso ponen al lado un tiro de limón, un chupito de jugo cítrico natural que lo enmascara), bebimos papelón (una limonada o infusión fría de jugo de caña de azúcar cocinada que no lleva alcohol) y el inigualable cóctel Cubagüa (que lleva infusión de flor de Jamaica y por el color y las manos que en nuestro viaje lo portan cualquiera diría que es un sofisticado kalimotxo, pero nada más lejos que… Canaima). Recomendamos también el jugo de Parchita (maracuyá) con limón o el de Patilla (que como ya dijimos es de sandía).
Y nos queda mucho por hablar
Rememoramos nuestras ricas conversaciones, por ejemplo con Ricardo Moya, que es cronista oficial de Margarita, pero también con Oriana Farfán y Dangelo Lara -jóvenes venezolanos, ella comunicadora social y él productor audiovisual- que nos trasladan los nuevos modismos. Al veterano Ricardo, Licenciado en Historia, poco a poco le sacamos las expresiones más cargadas de ají (perdónennos la licencia picantona) y se sonroja con los chinazos (esas palabras habituales en nuestra cotidianeidad pero que allí tienen connotaciones sexuales) de ahí que no hablen de repartidores a domicilio sino de deliverys. También accede a nuestro reclamo de cómo explicarle a un amigo que esa caballota (mujerona), que "le pone el corazón chiquito a uno", a la que no paras de mirar se la ve muy bonita, primero nos aclara que guapa tiene un tinte parecido a fuerte -por eso prefiere bonita y bella- aunque al final nos declame "esa carajita culo cagao está de pinga". Llegamos a intercambiar algunas más subidas de tono -dichos de ida y vuelta- que más o menos por etimología logramos sacar. El turismo también tiene este aliciente, hacerlo inmersivo, nutrirse de la cultura popular poblada de localismos, que nos diferencia y enriquece. El valor del idioma propio, del saber y del sabor que Venezuela tiene.
Total que desde que embarcamos en Bilbao con nuestros macundales (enseres) disfrutamos del trato que nos dieron las aeromozas (azafatas) y sacamos humo a nuestros habladores (micrófonos). Tras ocho días intensos, ¿entienden ahora por qué se nos aguó el guarapo? Sí, el guarapo es una bebida que se obtiene de la caña de azúcar y pasa como con el café -que si caen unas gotas de más ya no sabe igual-… y da igual si esas gotas de más son unas cuantas lagrimas derramadas. Por eso, no hay mejor manera de expresar nuestro estado emocional, mezcla de nostalgia y felicidad, también por el trabajo bien hecho. Dicen también que es el modismo correcto para expresar el sentimiento de extrañar Venezuela. Extrañar a sus gentes, su alegría y su forma de hablar, dando fe por tanto- y como bien relata en sus recomendables video post Alejandro Liendo- de que hablar venezolano no es cualquier vaina.